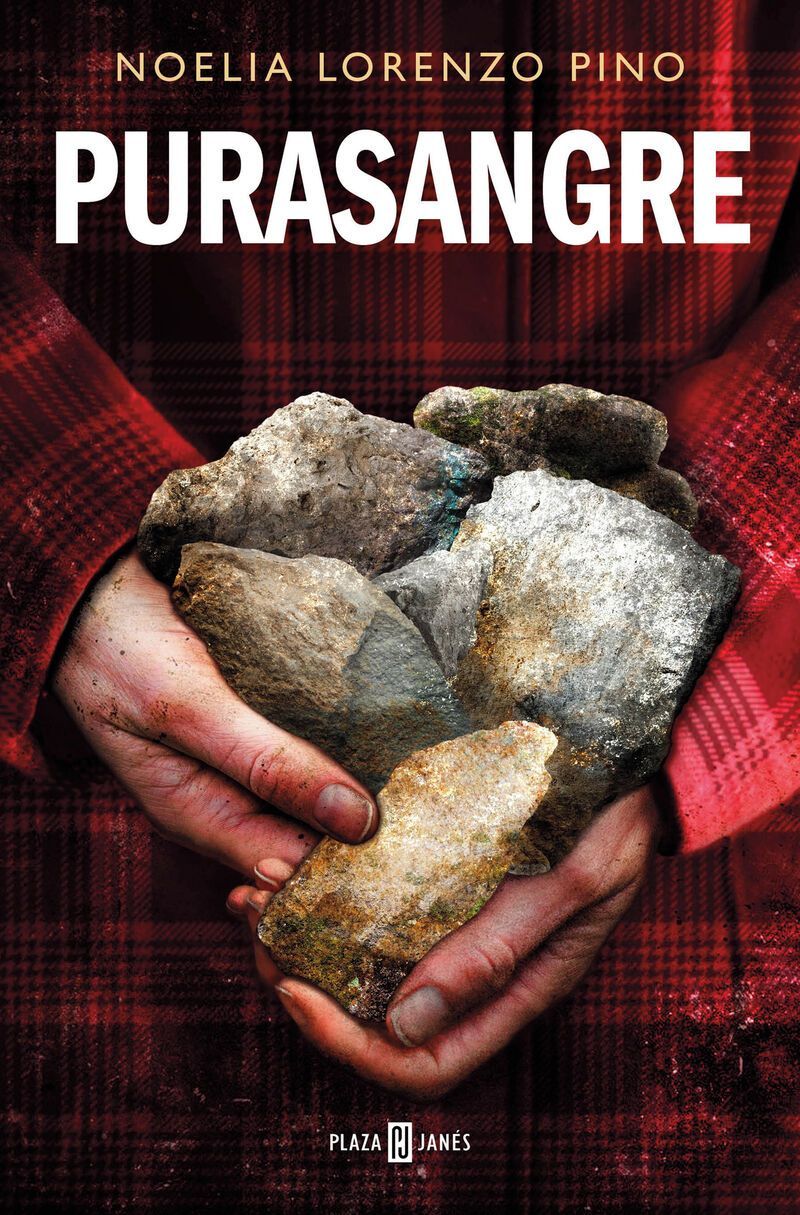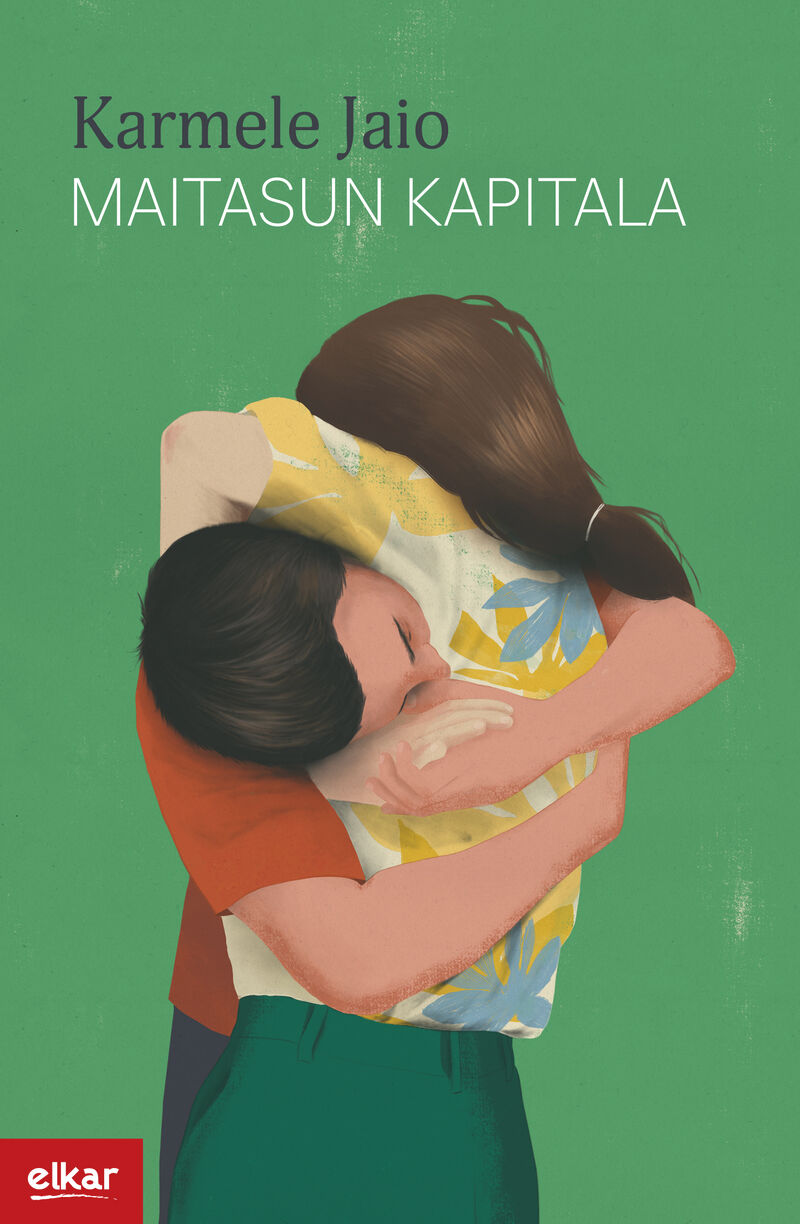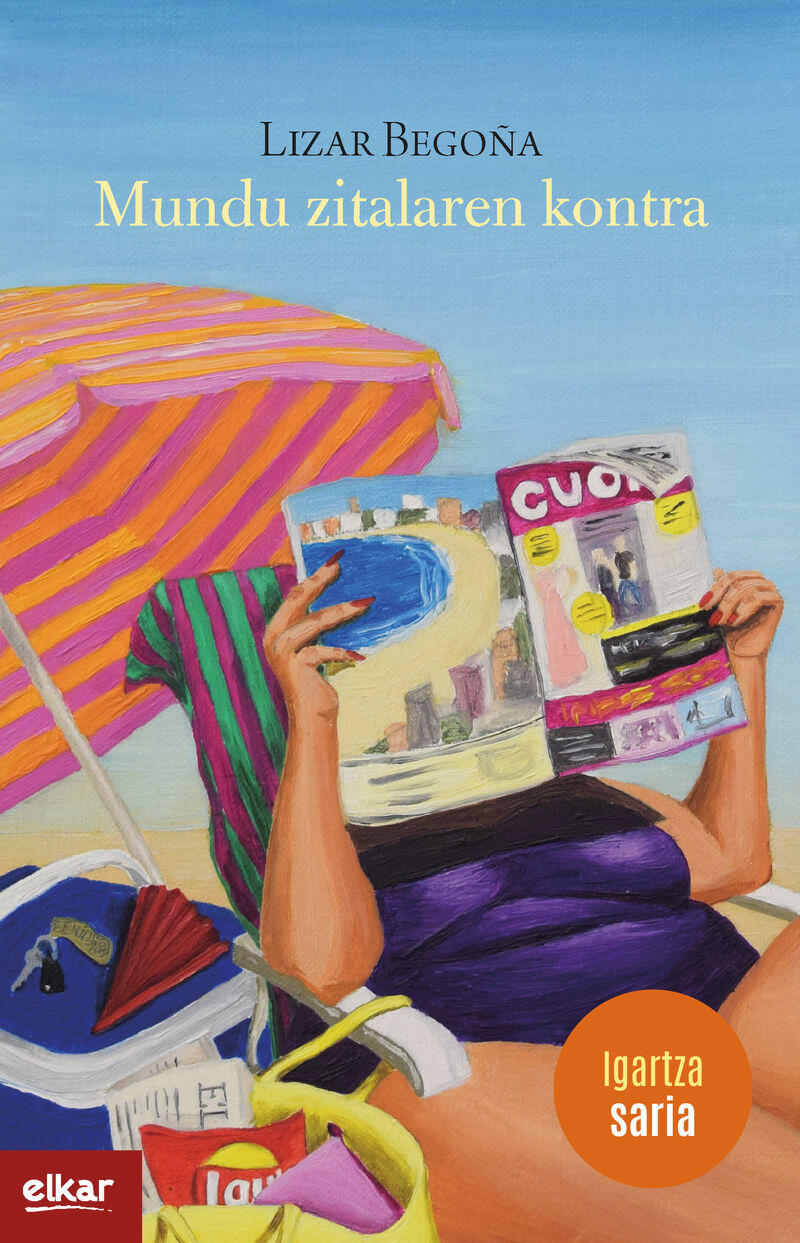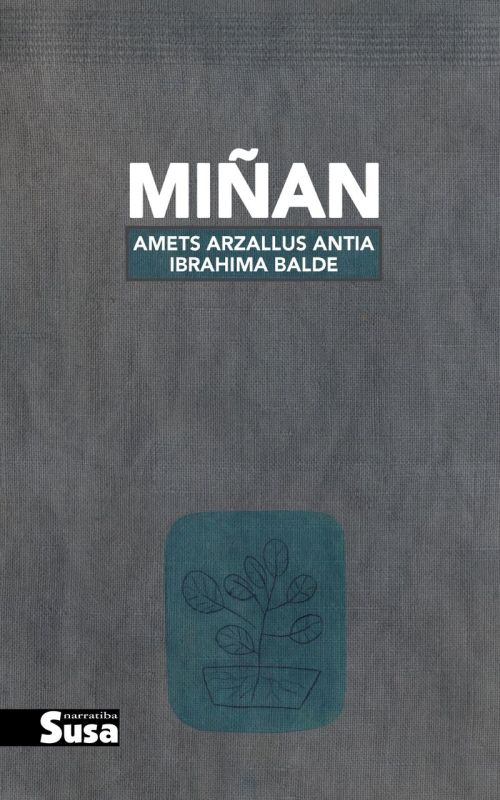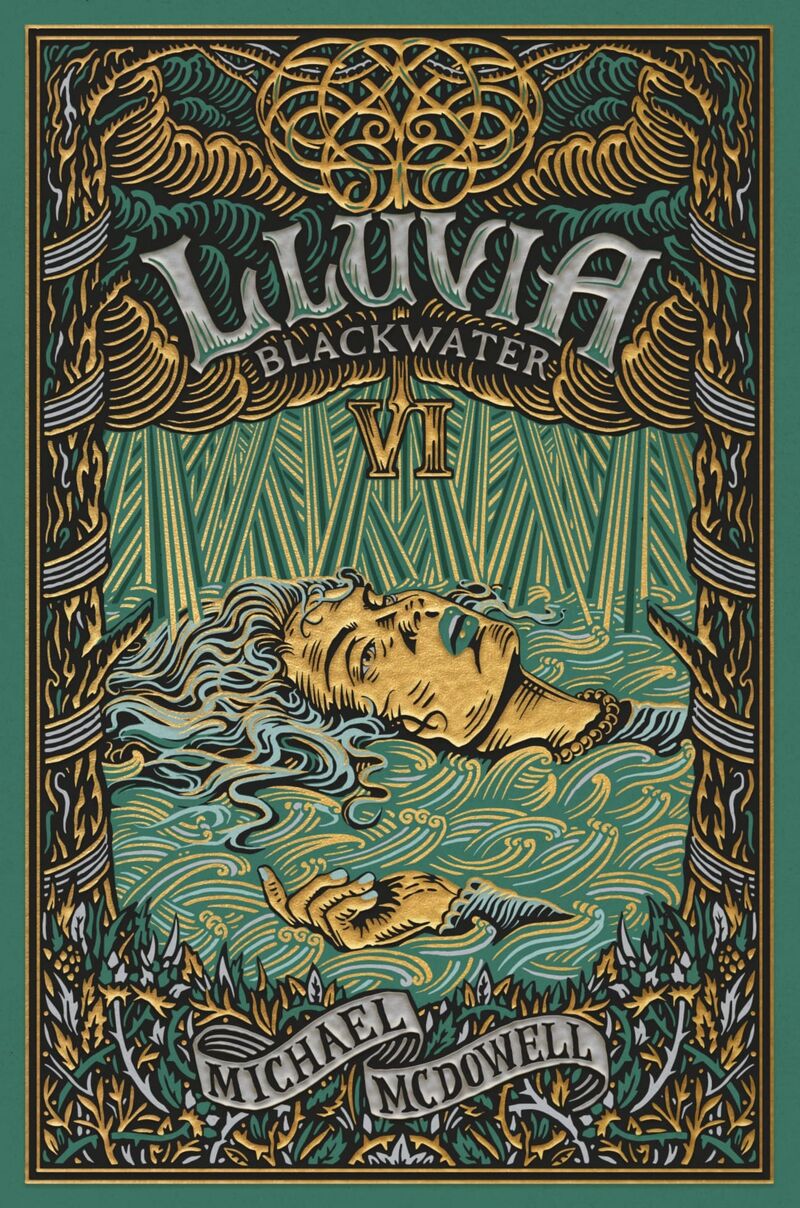MADRID, JULIO DE 1973
MADRID, JULIO DE 1973
Lo primero, y prácticamente lo único, que siente el ujier de Presidencia del Gobierno que acaba de decirle al visitante que Su Excelencia le ruega que pase cuanto antes a su despacho, es alivio. No es que haya tenido mucho trato con él, a pesar de ser una visita frecuente, pero prefiere ignorarlo, no saber nada más de él. En realidad, no le ha hecho nunca ningún mal, incluso en las ocasiones en las que han coincidido, siempre se ha comportado con exquisita educación, pero algo le dice que cuanto menos sepa de él, cuanto menos trato tenga con él, mucho mejor. Además, ya le quedan pocos meses para su jubilación. Acaba de arreglar la casa de sus difuntos padres, en un pueblecito de Soria, y solo desea pasar allí sus últimos días, en paz y tranquilidad, alejado de la vorágine de la capital, y olvidarse de que una vez combatió, reclutado a la fuerza, en una guerra. Afortunadamente, lo hizo en el bando que resultó ganador y, gracias a ello, se labró una pequeña carrera como funcionario que le ha permitido, hasta ahora, vivir desahogadamente. Aunque hasta eso le gustaría olvidar. Ojalá hubiera sido un modesto mecánico en un taller de chapa y pintura o tornero en alguna fábrica. La gente piensa que estar cerca del poder es un chollo, pero cuando quien está cerca del poder es un humilde conserje, esa cercanía puede ser más un peligro que una bicoca.
De nada de eso se ha enterado el hombre que acaba de originar esos pensamientos por parte del ujier y, de haberlos conocido, tampoco le habrían importado en exceso. Como mucho, habría sonreído al percatarse de que, sin siquiera hacer ningún esfuerzo, seguía produciendo temor en quienes le conocían. Como hacía treinta años, como había ocurrido durante toda su vida. (Irakurri +)
Desde la mañana temprano, unos pinchazos vagos, espaciados, le atravesaban fugaces los riñones. Pero solo cuando el zumbido de las moscas, que volaban en círculos sobre los hinchados racimos, comenzó a irritarle, y su cuerpo aguijoneado por el dolor a retorcerse, cayó en la cuenta de que estaba a punto de parir.
Doblada sobre sí misma, intentando mitigar el latigazo que amenazaba con partirla en dos, Paulina miraba las vides tan preñadas como ella y se enfadaba con aquella criatura terca como una mula, empeñada en llegar al mundo antes de que hubieran terminado de vendimiar.
–¿Viene ya, madre?
Era Sofía, la segunda de sus hijas, quien lo preguntaba.
–Creo que sí. Me voy a casa, no sea que le dé por nacer aquí. Quedaos tu hermano y tú, que aún hay mucha faena.
Cuando hayáis llenado los cunachos, los cargáis en el burro y subís. Si todo va bien, mañana bajaré a ayudaros.
–¿Se va sola? –Ahora era Francisco, el mayor de sus hijos varones, quien intentaba retenerla–. No se mueva, madre, que corro a buscar a don Eutimio.
–Déjalo, hijo, que igual no lo encuentras. Además, el médico está para otras cosas. No os preocupéis, algún carro me recogerá por el camino.
El sol del mediodía abrasaba. Mientras subía la cuesta, Paulina rogaba a Dios que le permitiera parir en casa y no en la cuneta, como si fuera un animal. Aquel era su último hijo. (Irakurri +)