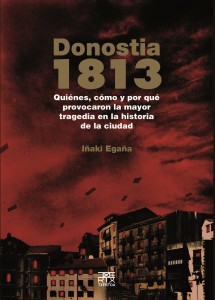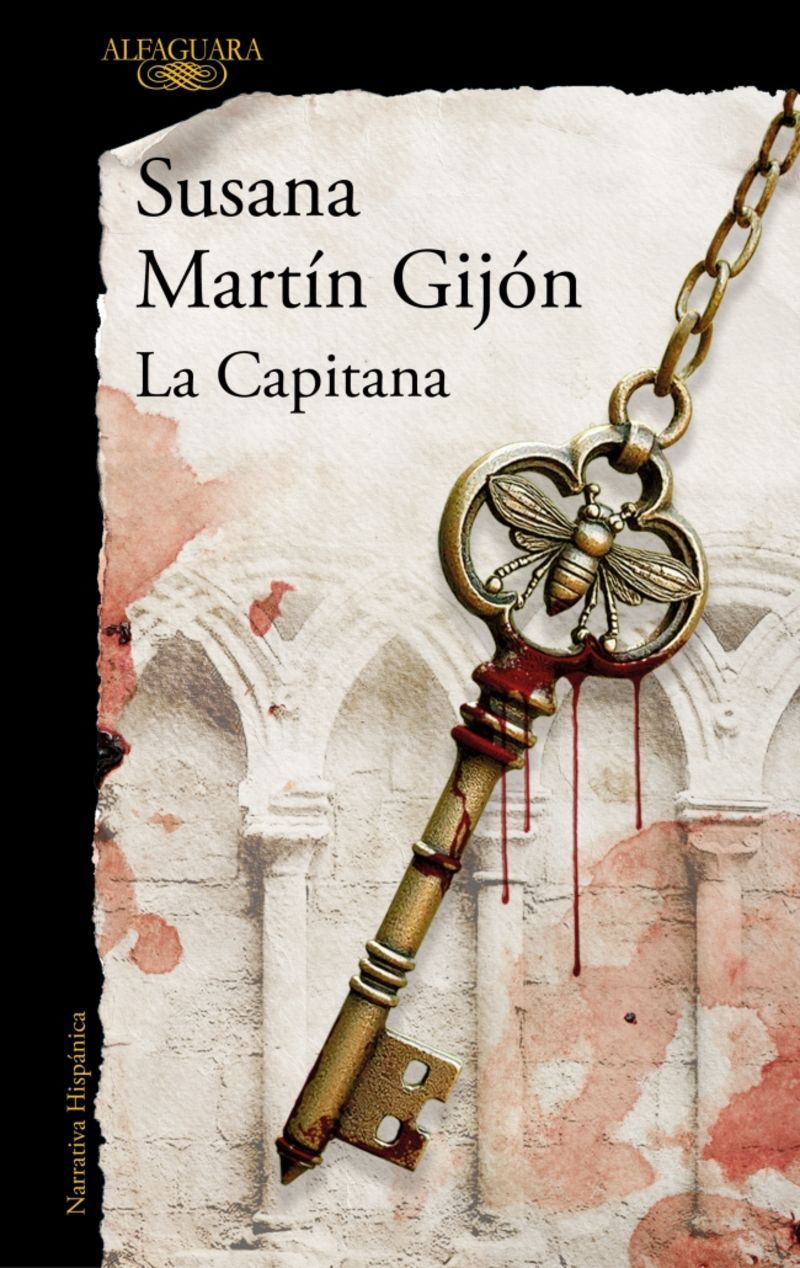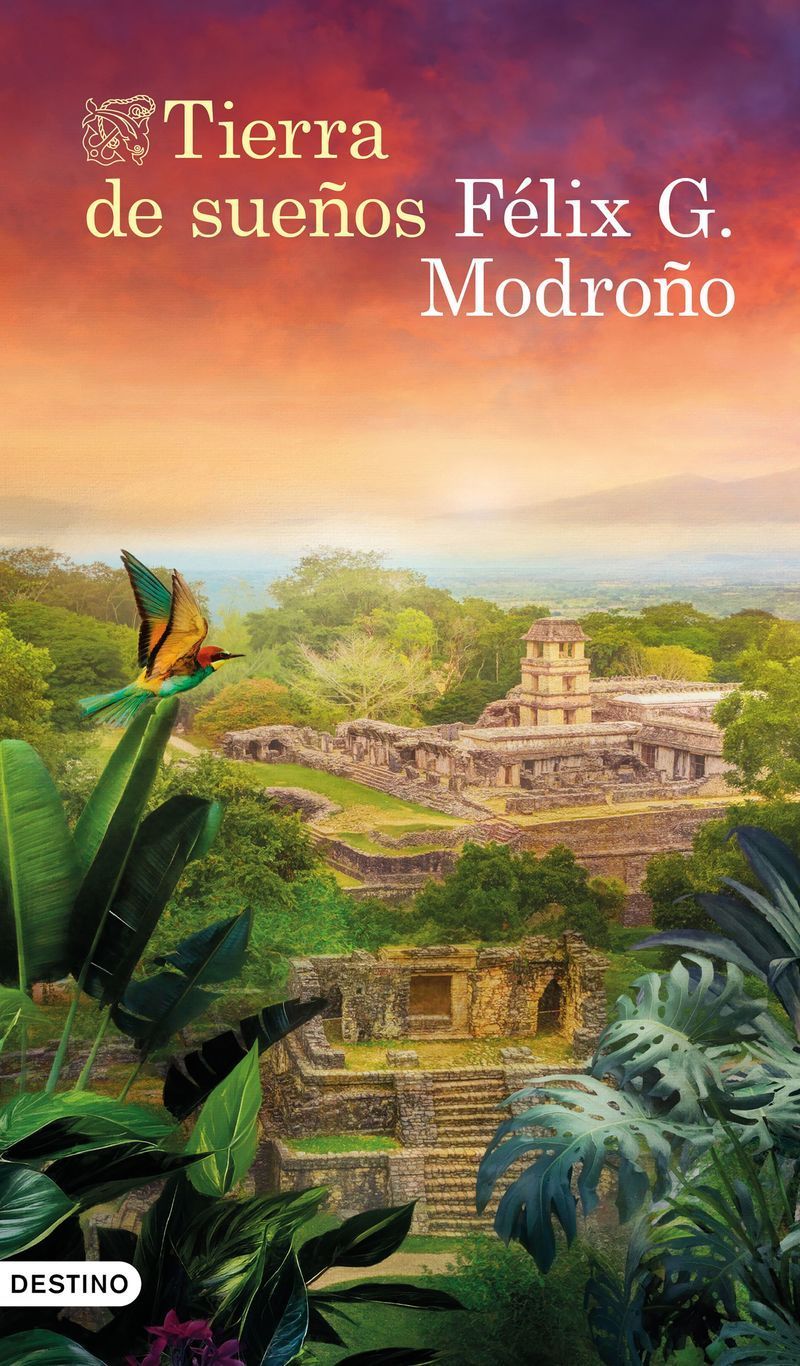IÑAKI EGAÑA DONOSTIA 1813. Quiénes, cómo y por qué provocaron la mayor tragedia en la historia de la ciudad.
“Creo que los donostiarras, en general, desconocen lo que sucedió en 1813 y, sin embargo, el sentimiento de aquella tragedia está en nuestro ADN colectivo”
En la antesala de las conmemoraciones del segundo centenario de la destrucción de San Sebastián a manos de las tropas angloportuguesas del duque de Wellington, Iñaki Egaña acaba de publicar Donostia 1813, un libro en el que repasa aquellos acontecimientos con abundante documentación inédita y con la amenidad que le caracteriza; pero, sobre todo, sin reparos a la hora de identificar quiénes, cómo y por qué provocaron la mayor tragedia en la historia de la ciudad.
Sobre el saqueo e incendio de la ciudad se ha escrito mucho. ¿Qué convierte Donostia 1813 en singular con respecto a otros libros publicados hasta ahora?
Creo que la singularidad llega tanto desde lo universal como desde lo particular. Desde lo universal, porque he intentado describir el escenario con la mayor cantidad de elementos posibles: alianzas internacionales, procedencia de los ejércitos, colonialismo, levantamientos, biografías de los protagonistas, intereses económicos…; y, desde lo particular, porque he tenido en cuenta muchos de esos detalles que nos acercan a los protagonistas menos conocidos, los vecinos de entonces, los que padecieron el incendio y el saqueo, los olvidados…
La documentación municipal apunta desde el primer momento a la responsabilidad de las autoridades españolas y, en concreto, a la del general Castaños en aquella tragedia. La bibliografía suele hacerse eco de esas imputaciones, pero, salvo excepciones, con cierto pudor, más como si se tratase de rumores que de algo realmente documentado. Usted, sin embargo, apunta directamente a Castaños. ¿En qué se basa?
Los dos informes del Ayuntamiento de entonces, más el atestado del juez, más las declaraciones de varios de los 79 testigos –que hoy, 200 años después, aún se conservan– así lo indican. Pero es que la actitud que el propio Castaños tuvo en la reunión que las Juntas de Gipuzkoa celebraron por aquellas fechas en Deba también apunta a su responsabilidad directa. Y Wellington, a pesar de ser un hombre “respetado” por la historia, también tiene su parte. A pesar de que sabía de los excesos cometidos por sus tropas, se dedicó a negar los hechos.
Hay varias hipótesis para explicar la actuación hispanoangloportuguesa. En su opinión, ¿cuál fue el factor determinante?
No creo que haya un factor determinante, sino varios confluyentes, a pesar de que unos tuvieron más peso que otros, lógicamente. Es verdad que las tropas habían sufrido lo indecible en la brecha y, además, llevaban meses sin cobrar, lo que sin duda influiría en su comportamiento. Pero, dicho esto, a mí no me cabe duda de que el saqueo, las violaciones y el incendio fueron premeditados. Los testigos así lo aseguran. ¿Por qué esta premeditación? Una de las hipótesis con más fuerza es la de la venganza política contra una ciudad considerada afrancesada desde que Godoy, con ocasión de los sucesos de la Guerra de la Convención, la declarase traidora. Otra hipótesis es que la destrucción estuvo dirigida a anular económicamente a una población próspera que, durante el siglo XVIII, principalmente a través de la Compañía de Caracas, había sido capaz de competir en América con ingleses y holandeses.
Usted compara lo sucedido en Donostia con el bombardeo de Gernika. ¿En qué sentido?
En el sentido de que en ambos casos, para ocultar lo que realmente había sucedido, se construyó una mentira. En 1813, España e Inglaterra negaron responsabilidad alguna en el saqueo e incendio de Donostia, y se los achacaron a Francia. Más tarde, sólo cuando, gracias al tesón del Ayuntamiento y la Diputación, Europa pudo ir conociendo lo sucedido, Wellington admitió ciertos “daños colaterales” En 1937, Franco negó que sus tropas hubieran bombardeado Gernika y achacó la responsabilidad a los rojos separatistas. Más tarde, cuando no tuvo más remedio, lo admitió, pero subrayando que no había sido para tanto. En lo que a la construcción de la mentira se refiere, los casos de Donostia y Gernika son tremendamente semejantes, incluso podría parecer que en ambos casos la operación se urdió en los mismos despachos. Obviamente, no fue así; lo que pasa es que, a lo largo de la historia universal, la construcción de las mentiras políticas ha tenido un sustrato muy similar.
Se ha especulado mucho sobre el número de víctimas civiles que se produjo en aquella fatídica noche del 31 de agosto. ¿Realmente se pueden cuantificar?
En conjunto, los 79 testigos identifican 41 víctimas mortales. La mayoría, sin embargo, no son capaces de dar una cifra exacta de víctimas, porque los cuerpos de muchas podrían estar sepultados entre los escombros. Además, no había manera de hacer un recuento, porque las familias estaban dispersas, y cabe pensar también que muchos de los heridos fallecerían en fechas posteriores. Son varios los testigos que dan la cifra de entre 400 y 500 víctimas mortales Cuando el Ayuntamiento ofrece su informe en febrero de 1814, habla de 1.200; cuando lo hace el juez ya en mayo de aquel mismo año, de 1.500; más adelante, de 1.600.
¿De qué fuentes ha bebido para escribir Donostia 1813?, ¿qué documentación inédita aporta?
He bebido de las fuentes municipales, que, aunque son clásicas, creo que no se les ha dado el valor que realmente tienen. Entre otras cosas, porque son muy directas a la hora de identificar a los culpables. He bebido también de algunas fuentes, fundamentalmente en inglés, que, al no estar traducidas, no han sido consideradas por historiadores anteriores. También he tenido acceso a todos los fondos relativos a la época que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Recientemente han terminado de digitalizarlos, lo cual ha sido una suerte, porque me ha permitido cruzar datos y acceder en poco tiempo a todo lo que se guarda al respecto: una joya.
En aras a una mayor amenidad, ha elegido una estructura no habitual en este tipo de ensayos históricos.
Cuando empecé a escribirlo, acababa de leer un libro de un joven escritor francés sobre el atentado contra Heydrich en Praga durante la Segunda Guerra Mundial. Me gustó su estructura y la he seguido. Cada argumento, historia completa, idea… cuenta con su capítulo, de modo que algunos apenas tienen unas líneas y otros, en cambio, dos o tres páginas. También me he pasado a una de las tendencias más actuales, introducir al narrador en el texto, como protagonista secundario, interactuando. Además, he introducido versos, canciones… Todo, con el objetivo de hacer más atractivo un tema como éste, que yo creo que debería interesar a muchos donostiarras y no donostiarras, con independencia de que acostumbren a leer historia. De hecho, mis hijos, que no leen demasiada (en casa del herrero, cuchillo de palo), se engancharon al primer borrador. Quizás también porque es una historia cercana.
¿Cree que los donostiarras, en general, están razonablemente bien informados sobre lo que sucedió en 1813?
Yo creo que, en general, lo que está extendido es el desconocimiento. Es lógico; sucedió hace 200 años. El sentimiento de la tragedia, en cambio, creo que forma parte de nuestro ADN colectivo. Se percibe cada año, en los actos conmemorativos; también en el interés por conocer las claves de lo que pasó realmente.
El año que viene se cumplirán doscientos años de aquella tragedia. ¿Cuáles cree que deberían ser las claves de los actos conmemorativos?
Desde mi punto de vista, deberían centrarse en tres aspectos. En primer lugar, en el recuerdo de la tragedia, poniendo especial acento en las víctimas de género, en las mujeres, las grandes olvidadas. En segundo lugar, en alimentar la cultura de la paz alejándonos de la militarización de los actos, que fue precisamente uno de los ejes de la conmemoración del 150 aniversario, en pleno franquismo; la sociedad ha cambiado mucho y ya nuestros hijos ni siquiera hacen el servicio militar. Y, en tercer lugar, en la voluntad de reconstruir la ciudad, con todos los problemas que conocemos, entre ellos, el de la especulación. Yo creo que este último aspecto es la enseñanza para el futuro.
Éste es un tema que sólo esboza en Donostia 1813: frente al mito de Zubieta, en el que los donostiarras supervivientes, unidos como una piña, deciden reconstruir la ciudad, usted cita expresamente la especulación que condicionó en todo momento aquel proceso. ¿Quizá para otro libro?
El de la especulación es un tema que ya han abordado otros autores. Quizá yo he tenido la suerte de encontrar algunos rastros definitivos sobre personas que se enriquecieron de forma astronómica a cuenta de la desgracia ajena. No es nuevo, ha sucedido en otros lugares. Lo que me duele es que, al igual que Wellington y Castaños, algunos de aquellos especuladores, que se enfrentaron abiertamente al Ayuntamiento y a la Diputación en nombre de la “defensa de la propiedad privada”, han sido respetados por la historia. ¿Otro libro sobre este tema específico? Nunca he dicho que no beberé agua de la misma fuente. Quién sabe.
Noticias Relacionadas
- ← Donostiako liburu eta disko azoka
- Ekaineko salduenak – Los más vendidos de junio – Vouz avez aimé ce mois-ci →