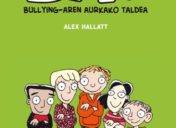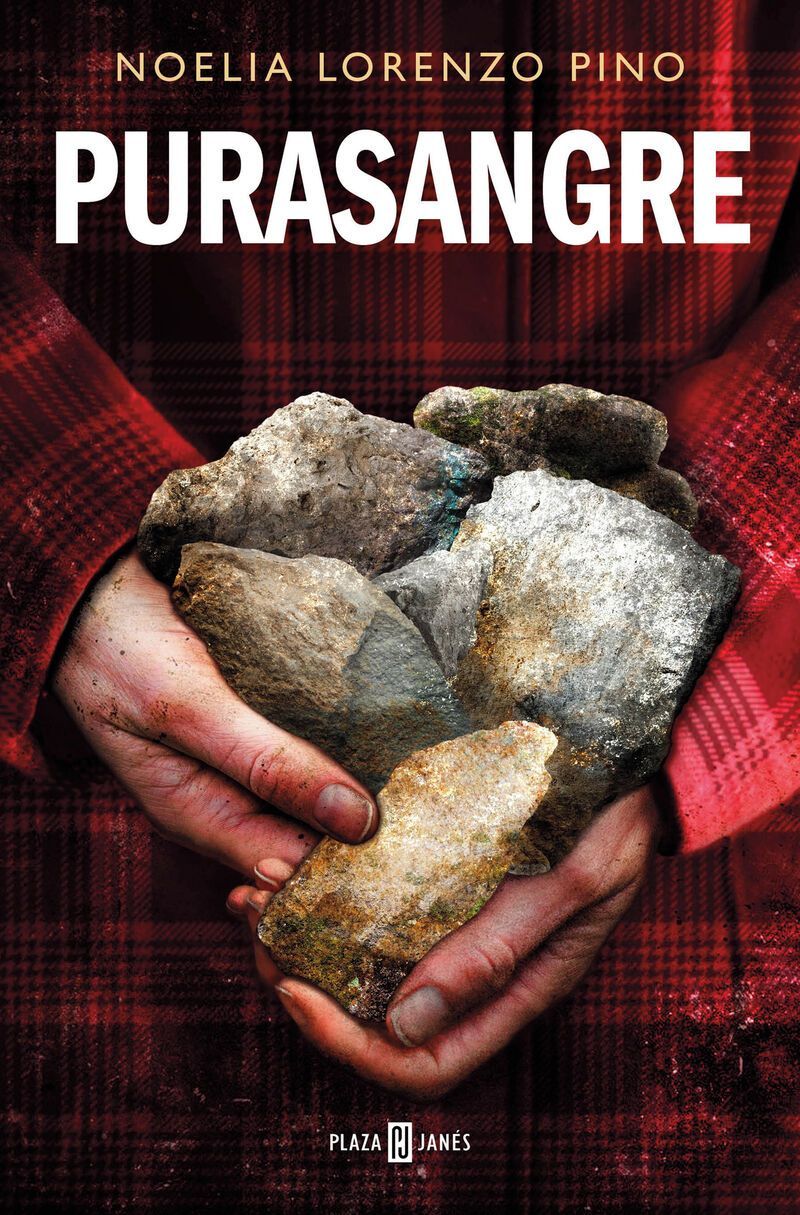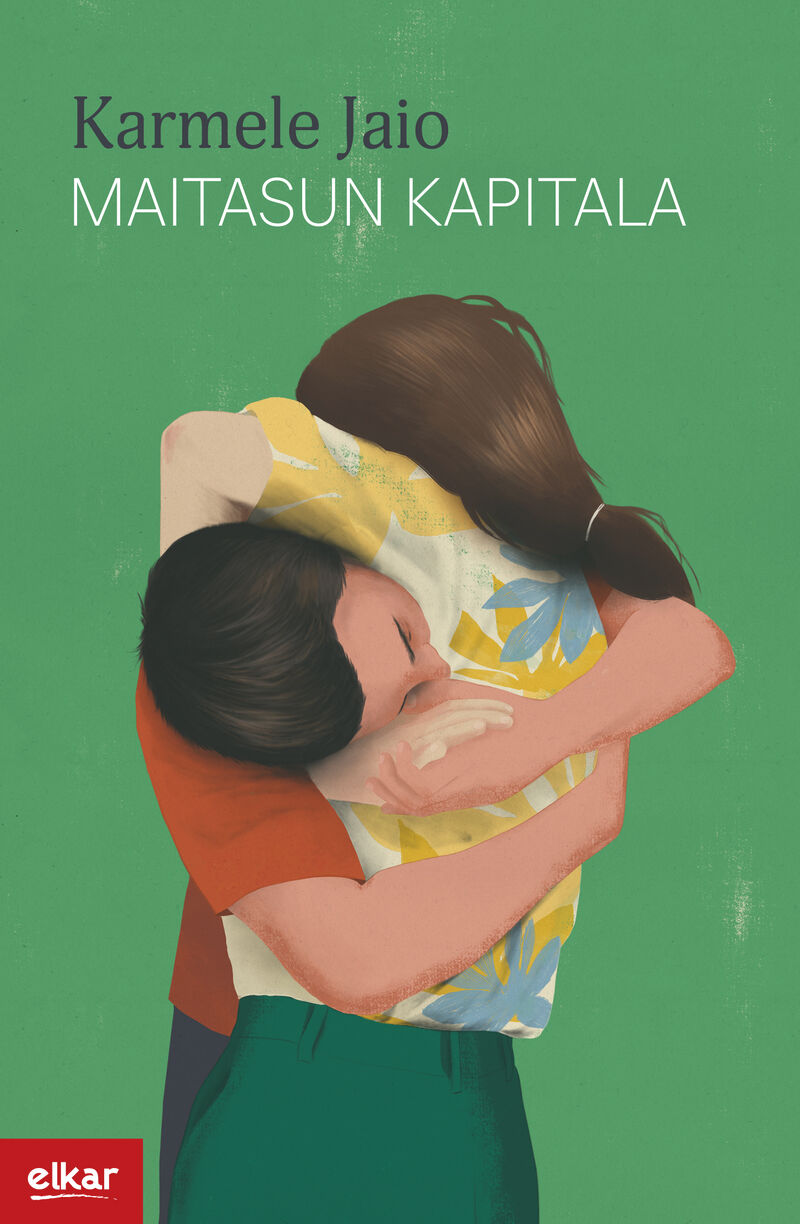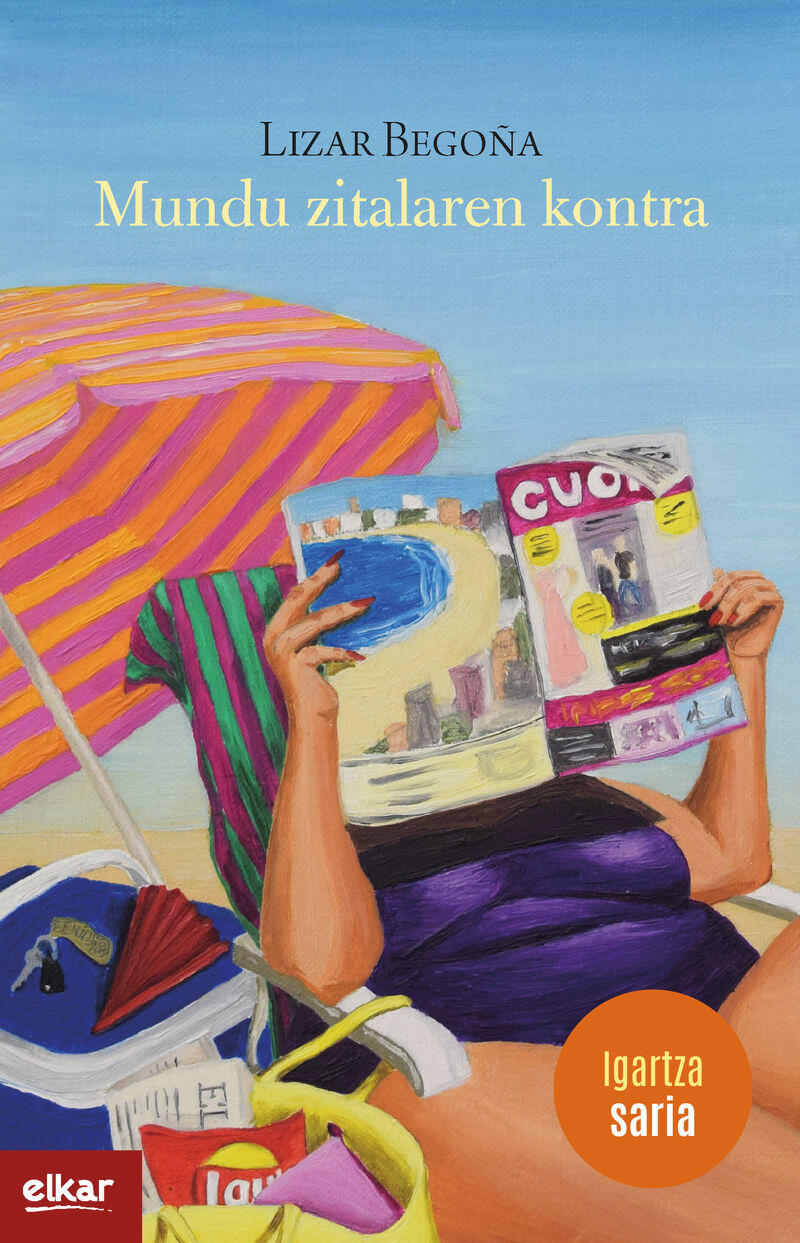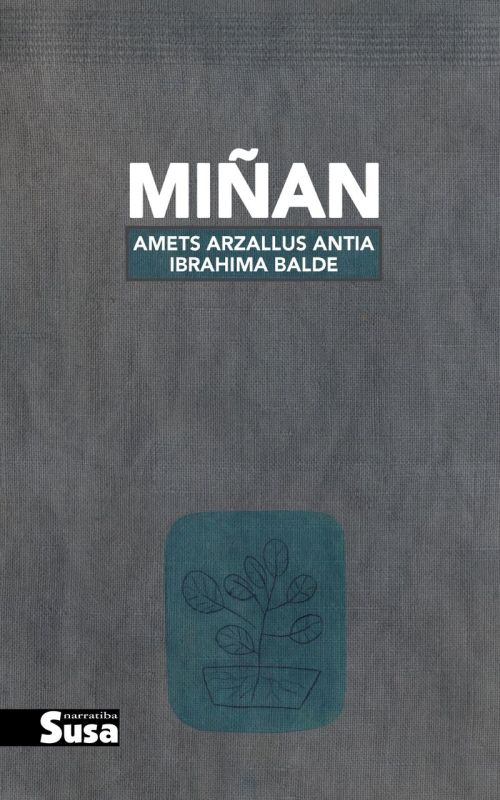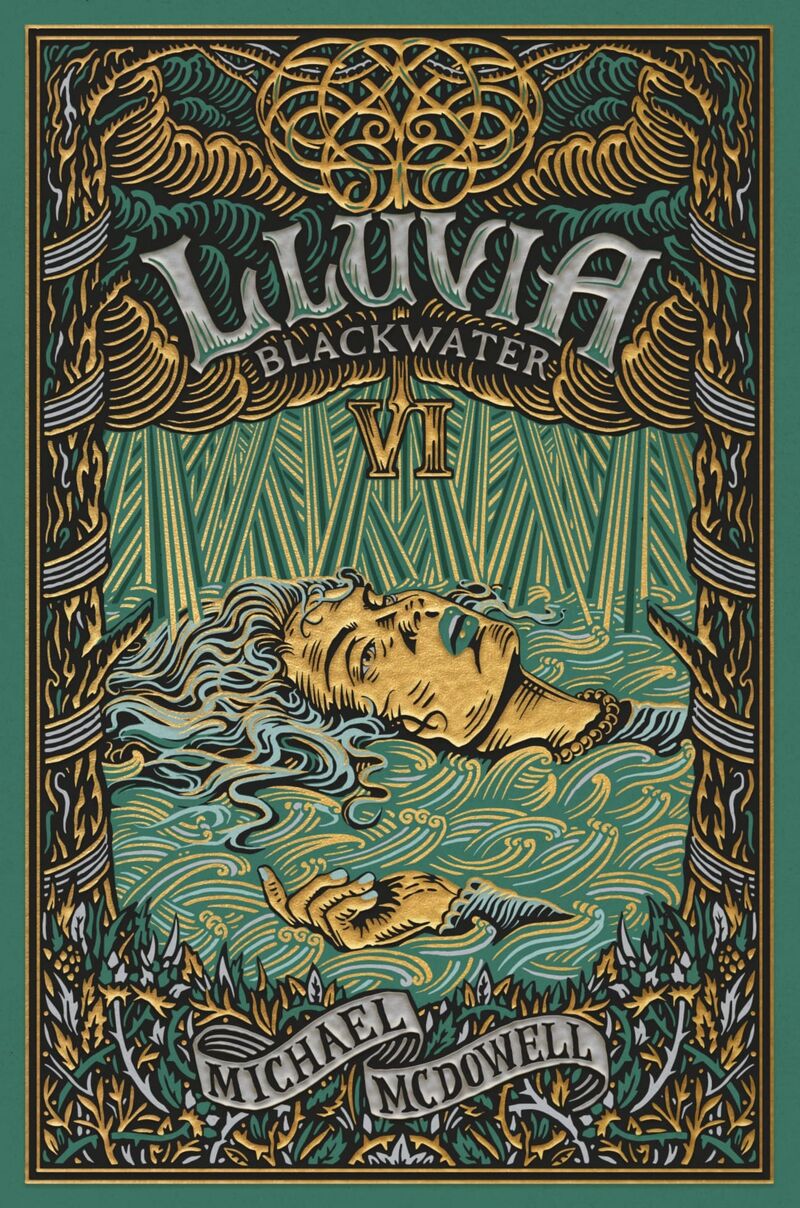“Melocotones de viña” Lola López de Lacalle – adelanto
Desde la mañana temprano, unos pinchazos vagos, espaciados, le atravesaban fugaces los riñones. Pero solo cuando el zumbido de las moscas, que volaban en círculos sobre los hinchados racimos, comenzó a irritarle, y su cuerpo aguijoneado por el dolor a retorcerse, cayó en la cuenta de que estaba a punto de parir.
Doblada sobre sí misma, intentando mitigar el latigazo que amenazaba con partirla en dos, Paulina miraba las vides tan preñadas como ella y se enfadaba con aquella criatura terca como una mula, empeñada en llegar al mundo antes de que hubieran terminado de vendimiar.
–¿Viene ya, madre?
Era Sofía, la segunda de sus hijas, quien lo preguntaba.
–Creo que sí. Me voy a casa, no sea que le dé por nacer aquí. Quedaos tu hermano y tú, que aún hay mucha faena.
Cuando hayáis llenado los cunachos, los cargáis en el burro y subís. Si todo va bien, mañana bajaré a ayudaros.
–¿Se va sola? –Ahora era Francisco, el mayor de sus hijos varones, quien intentaba retenerla–. No se mueva, madre, que corro a buscar a don Eutimio.
–Déjalo, hijo, que igual no lo encuentras. Además, el médico está para otras cosas. No os preocupéis, algún carro me recogerá por el camino.
El sol del mediodía abrasaba. Mientras subía la cuesta, Paulina rogaba a Dios que le permitiera parir en casa y no en la cuneta, como si fuera un animal. Aquel era su último hijo.
¡Ya estaba bien! Doce con el que iba a nacer. “Por estas”, dijo llevándose a los labios dos dedos formando una cruz, “que nunca más se me ha de abultar la barriga”.
Caminaba ligera hasta que una nueva contracción la detuvo. A duras penas consiguió cobijarse bajo la sombra de la higuera que languidecía a un lado del camino. Apoyada en su tronco, jadeaba furiosa tratando de aliviar la embestida de su cuerpo. Al tormento del dolor, se le unía ahora el de la sed. No podía dejar de pensar en el chorro de agua clara que manaba sin descanso del caño del pilón; en la charca amansada y fresca que formaba al caer en el lavadero. Sentía la boca como un agujero endurecido.
Quería tumbarse bajo aquella sombra rayada, abandonarse y que pasara lo que tuviera que pasar; pero sabía que no iba a hacerlo, su determinación siempre era mayor que cualquiera de sus fatigas.
Un sol cegador le golpeó en los ojos cuando salió de nuevo al camino. Si no era capaz de olvidarse de la sed y el dolor, no lo conseguiría. Pensó en los hijos que habían quedado en la viña; niños aún y trabajando de la mañana a la noche. En ella, siempre preñada, o con un recién nacido colgado del pecho. “Solamente las mujeres sin marido trabajan tanto.
¿Por qué tiene usted que hacerlo todo si no es viuda?”, se le encaraba Francisco. Nunca permitió que ninguno de sus hijos cuestionara la autoridad del padre. Un sopapo a tiempo los persuadía.
Erlazionatutako Albisteak
- ← Kontzertuak 2018.05.10
- Prólogo del libro “Miradas en torno al procés” de Ramón Zallo Elgezabal y Txema García Paredes →